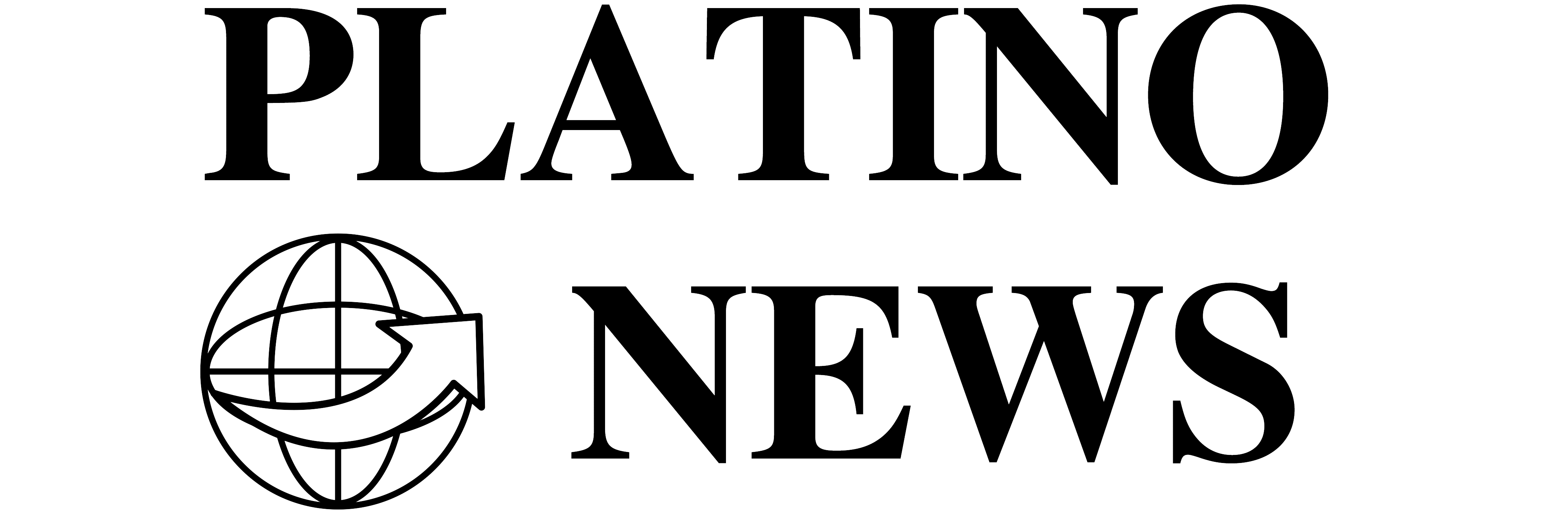El crecimiento emocional y la despedida de la niñez, caracterizada por el despertar sexual, desde el ámbito físico –la primera menstruación- y el mental: empezar a introducirse a un mundo adulto con sus riesgos implícitos, las simulaciones, mentiras e incluso la competencia desleal en el terreno amoroso. Un contexto en el que la familia está presente y se intenta mantener unida a pesar de las evidentes fracturas, sugeridas pero no externadas del todo, como si la normalidad se pudiera hacer cargo de ellas. Mientras tanto, en el ambiente campirano se trabaja en la cosecha: el trigo crece y embellece los campos, las segadoras se pasean parsimoniosa pero decididamente para hacer su trabajo y los días se desenvuelven entre celebraciones, discusiones cotidianas y conflictos por germinar.
Trigal (México, 2022), consistente ópera prima de Anabel Caso, realizadora argentina asentada en México, presenta unos días veraniegos en los que una joven de trece años (Emilia Berjón), enviada por su madre (Patricia Ortega) para alejarla de su prematuro interés por el sexo opuesto, visita a sus primas en el campo sonorense, una en plena etapa de rebeldía y de notoria precocidad (Abril Michel), con la que pasará de la complicidad a la rivalidad, y la otra con alguna discapacidad mental (Nicolasa Ortiz Monasterio), quien se mantiene como una presencia constante y juguetona, e incluso con su propio secreto en relación con los pájaros de la casa. En general, la cinta consigue resultar verosímil, desde la forma de hablar (ese artículo que antecede al nombre propio), hasta las motivaciones y reacciones de los diferentes personajes.
Por su parte, el objeto discordante del deseo entre las primas es un empleado agrícola treintón (Alberto Guerra), siempre en plan del “todas mías”, listo para aprovechar la situación en característica conducta machista, al igual que su compañero de trabajo. Y tratando de mantener una dinámica funcional, está la madre (Úrsula Pruneda, en plan estoico), quien cuida a las niñas, soporta a un esposo de escasa comunicación que va y viene (Gerardo Trejoluna), presumiblemente de otro hogar y hasta se da el tiempo de asistir a las fiestas del pueblo y celebrar, por ejemplo, el funcionamiento de alguna lavadora: a diferencia de muchas otras películas mexicanas actuales, aquí no aparece esa violencia que azota al país, sino que más bien el foco se coloca en las jóvenes preadolescentes y su proceso de cambio.
La notable dirección de las actrices jóvenes y el pulso que la directora mantiene a lo largo de todo el relato, con espacios para inmiscuirse en la cotidianidad y para acompañar esa tensa secuencia en la que se van con los hombres a bailar y tomar cerveza, son potenciados por la esclarecedora fotografía de Ernesto Pardo y Julio Llorente, capaz de atrapar el contexto amplio con esas lúcidas tomas abiertas, así como la intimidad y el detalle de las vivencias de las jóvenes y su perspectiva, en algunos momentos atravesando esa cerca de alambre para abrirse paso al enorme y bello trigal, haciendo camino rumbo a experiencias nuevas, que igual pueden ser aterradoras que maravillosas. La melódica música de Camilo Froideval, en tanto, se entromete para anunciar eventos transformadores o acompañar recorridos vitales.
El tránsito de la pubertad a la adolescencia parece apenas empezar, con toda la fascinación y frustración que se pueden presentar en el camino: del exagerado pintado de labios a la blusa arremangada, de la práctica del beso a bailar las pegaditas y de ahí al envío de cartas, con todo y suplantación, para introducirse en un mundo misterioso, conocido solo por referencias y ahora en busca de ser convertido en un santuario de clandestinidad, aún sin saber bien a bien en qué consiste y cuáles son sus reglas de funcionamiento: mientras tanto, el trigal abre sus surcos para ser recorridos a toda velocidad.