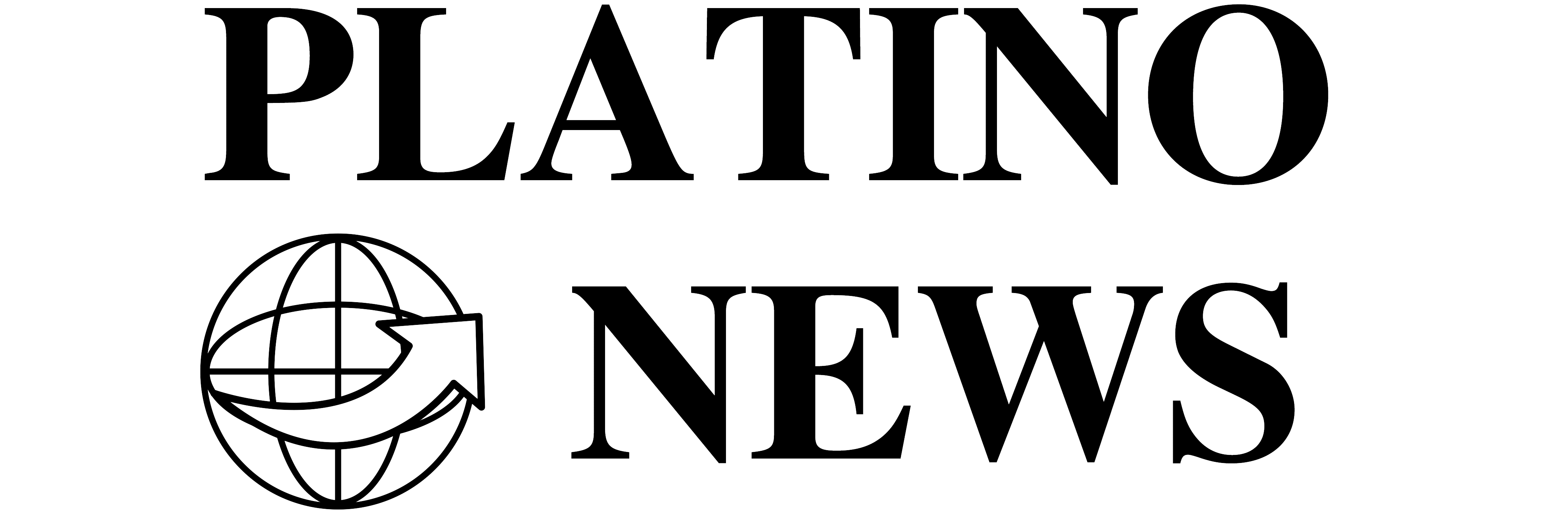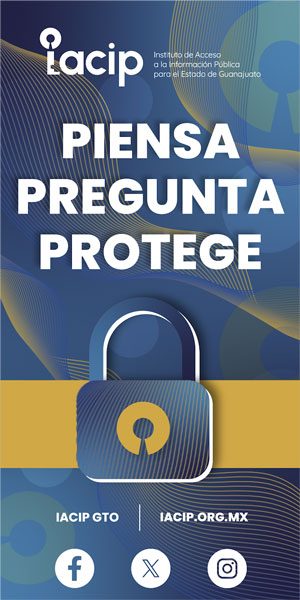Por: Doctora Tania Ruiz Vera
“Las mujeres deben saber que tienen un lugar en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y que tienen derecho a participar en el progreso científico”. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO
Ser mujer y ser científica, son dos palabras poderosas porque su trasfondo refleja un contexto histórico de desigualdad de género. Cuando pensamos en los grandes descubrimientos científicos, vienen a nuestra mente nombres como Isaac Newton, Luis Pasteur, Albert Einstein y un largo etcétera de protagonistas masculinos.
Y es que, desde la antigüedad –E incluso ahora- se consideraba que dedicarse a la ciencia era “cosa de hombres”. Las mujeres difícilmente podían estudiar, mucho menos hacer ciencia, pues tenían poca o nula libertad de elegir. Sin embargo, desafiando estas imposiciones sociales, comenzaron a surgir las primeras científicas.
Ada Lovelace, por ejemplo, quien en el siglo XIX se interesó en las matemáticas y creó el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina: Luego, Marie Curie, a inicios del siglo XX, llegó para romper muchos estereotipos, pues fue, no sólo la primera mujer, sino la primera persona en ser galardonada con dos premios Nobel en diferentes disciplinas por sus aportaciones al campo de la radioactividad.
Y, gratamente, podemos continuar el listado con nombres tan importantes como Rosalind Franklin, Matilde Montoya, Rachel Carson, Julieta Fierro; recientemente, Katalin Karikó, ganadora del premio Nobel de Medicina 2023, quien con su trabajo contribuyó al desarrollo de vacunas de ARNm contra la Covid-19.
Como en todas las actividades humanas, nos corresponde a todos, mujeres y hombres, contribuir al bienestar global. La ciencia necesita de las mentes de todas y todos; porque, en conjunto, con igualdad de oportunidades, los proyectos se llevan a cabo y surgen conocimientos valiosos. Sin embargo, algunos datos duros evidencian el camino que aún queda por recorrer para garantizar una inclusión equitativa de las mujeres en las ciencias.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), solamente 30 % de las personas investigadoras en el mundo son mujeres; y, aunque algunos países ya han alcanzado la paridad de género, en México se mantiene la proporción anterior.
Es por ello que, surge el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a celebrarse cada 11 de febrero. La finalidad de conmemorar esta fecha es visibilizar la relevancia del trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Asimismo, para concientizar sobre los diferentes factores que impiden la equidad de género en dichas áreas y fomentar prácticas que conduzcan a su eliminación.
Si bien es cierto que en los últimos años ha aumentado el número de mujeres que se dedican a la ciencia, debemos reconocer que aún existen brechas de género, lo cual se refleja en las dificultades a las que nos enfrentamos las mujeres científicas, tales como carreras más cortas y con menor remuneración; trabajo poco representado en revistas de alto impacto; poca consideración para ascensos, otorgamiento de becas, participación en paneles y congresos; y sesgos en procesos de revisión por pares masculinos; sólo por citar algunos ejemplos.
Lo anterior afecta directamente la motivación a la hora de elegir una carrera científica, porque para muchas niñas y jóvenes, aunque exista el interés, se enfrentan a ideas arraigadas como, “No eres lo suficientemente capaz como tus compañeros”, “Dedicarse a la ciencia es un trabajo demandante, no vas a poder”, “¿Cómo le harás si también quieres ser madre y formar una familia?”; o personales como: “me encanta lo que hago, pero, ¿puedo vivir de ello?”.
Derribar estos estereotipos y acortar cada vez más la brecha de género es una tarea que nos corresponde a todos y todas; para lo cual es necesario un enfoque desde varios niveles.
Desde nuestra concepción personal, debemos eliminar creencias falsas, reconocer que la inclusión equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad es imperativa. Desde la familia, apoyar e impulsar a nuestras hijas si tienen un interés en alguna carrera científica; y, para quienes también decidan ser madres, que la crianza sea compartida de manera justa y existan redes de apoyo que permitan maternar a la par de hacer ciencia.
Desde las instituciones educativas, es imprescindible implementar programas que involucren a las estudiantes a enrolarse en actividades científicas. En los espacios laborales, se deben brindar oportunidades inclusivas para investigadoras, donde se les reconozca de manera equitativa respecto a sus pares varones.
Para finalizar, decirle a todas las niñas, adolescentes y jóvenes, desde mi experiencia como madre, científica e investigadora: quiero que sepas que eres más capaz de lo que te hacen pensar. Puedes ser química, física, bióloga, médica, ingeniera, programadora… Y, al mismo tiempo, puedes ser mamá, artista, deportista, lo que quieras. El límite es nuestra propia mente.
Todas podemos ser científicas, mientras no dejemos de cuestionarnos todo y de asombrarnos de ese todo que nos rodea.