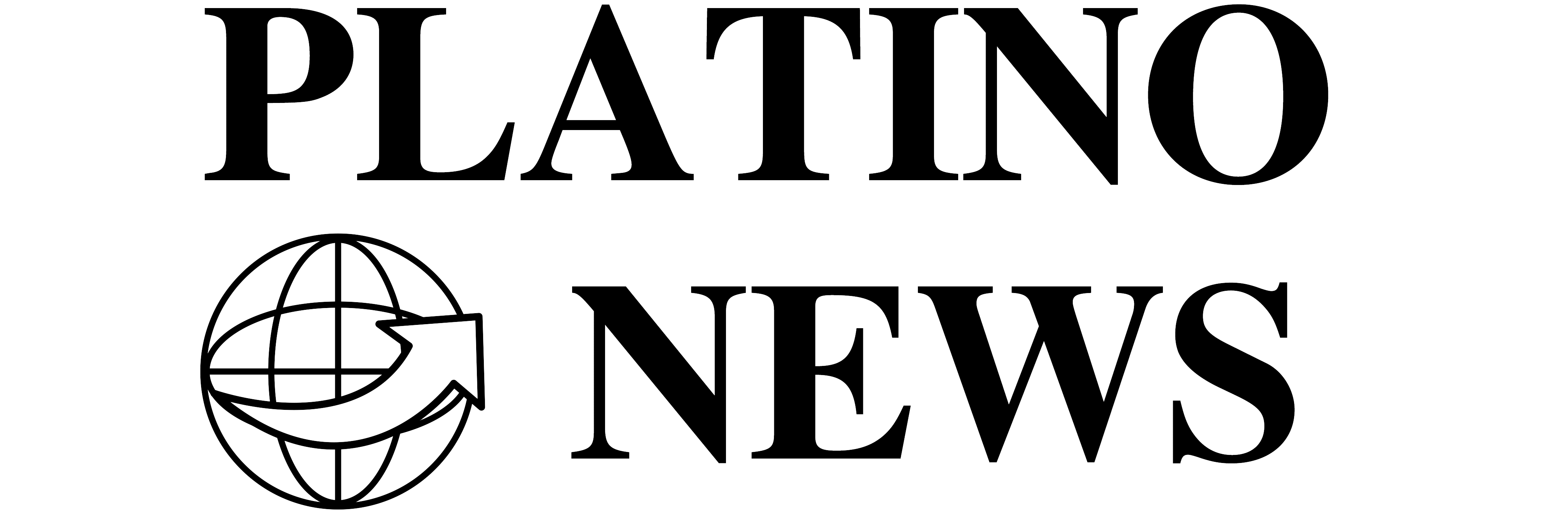León, Gto., 1 de noviembre de 2025.- En León, la memoria huele a comal caliente, a tortillas recién hechas, al caldo loco con yerbas de la abuela. No solo al crujido del duro, al bolillo y la salsa de las guacamayas.
Se dice: “Si no comiste guacamayas y caldo de oso, entonces no fuiste a León.” Pero no es del todo cierto. Más bien: si no comiste en una casa familiar de León, no lo conociste de verdad.
En el libro Sabores y Tradición de León, de Rodolfo Herrera, director del Archivo Histórico de León, nos adentramos a un vasto universo de la cocina tradicional.
Aquí, la cocina es altar y herencia. Alimenta el cuerpo, pero más aún, el espíritu y el alma de la familia.
El libro rescata la esencia y la virtud de muchos platillos que no son públicos, que se preparan en la intimidad del hogar. También otros que, con el tiempo, trascendieron a las fondas, loncherías y cenadurías.
Uno de ellos es el fiambre leonés, que cada año se puede encontrar en el Hotel León, cerca del Día de Muertos (del 26 de octubre al 3 de noviembre). O las enchiladas leonesas, que no pueden faltar en una fonda de mercado barriero.
“El fiambre fue un platillo que heredaron los franceses. Estuvieron las tropas en León, de 1863 a 1866, y ellos preparaban su alimento porque son platillos en frío. Cocían la carne —pollo, lengua de res— y la servían fría, con rodajas de manzana o membrillo, lechuga, una salsa de jitomate con especias, e ingredientes encurtidos —estas, aportaciones leonesas…”
Explica Rodolfo.
Cada platillo es una carta en el tiempo. Algo que no se vendía, se heredaba. Recetas que las tías apuntaban por si algún día faltaba la abuela o la mamá.
El caldo o sopa de zorro se prepara así: primero se pone manteca de cerdo caliente, se fríen chiles secos, tomates verdes (si son de milpa, mucho mejor), cortados en cuartos. Se añade la parte carnosa y agridulce del xoconostle (no la de las semillas). Se fríe, se agrega agua y un poco de harina para espesar. Se hierve y, ya servido, se le agregan frijoles de la olla. Hay quienes, cuando el plato está muy caliente, le rompen un huevo encima para que se cueza con el mismo calor. Así lo hacían mis tías. Y en San Juan de Dios, la maestra Lucha, que me invitó a probarlo, le agrega pedacitos de duro de puerco. Muy sabroso.

En el libro y en la voz de Rodolfo, también nos llega la historia de la carne regia, que se preparaba en el Hotel México (hoy Casa de la Cultura) cuando Pancho Villa estuvo en León, allá por 1915.
“El señor Cosme Vera, propietario del hotel, se informó sobre qué le gustaba a Villa. Le encargó a su cocinera que le preparara algo especial para agasajarlo, ya que se hospedaba ahí con sus mandos. A partir de ahí se hizo un platillo que se servía en el restaurante del hotel. ¿Pero qué es? Es un embutido de carne molida con aceitunas y especias, metido en tripa —puede ser de borrego— y cocido a baño maría. Queda como salchichón, se parte y se acompaña con algo más, adornado con ramitas de perejil.”
Cuenta Rodolfo.
La cocina leonesa aprovechaba los insumos de la región. No se iba lejos. Lo que hoy llaman “distancia cero” en la gastronomía, ya se practicaba aquí de forma natural.
Muchos platillos se preparaban con leche (León era una cuenca lechera), otros con carne de cerdo, que se criaba localmente. También se cocinaba con ejotes, calabacitas tiernas, flores de calabaza, y granos de elote, por ejemplo en sopa o crema, o acompañando pollo.
Un descubrimiento que me sorprendió fue la sopa de arroz blanco cocinada en leche: el sabor final se parece al de un buen queso.
Se encuentra mucho también el uso del recaudo, que consiste en sofreír en manteca de cerdo (o aceite) jitomate, cebolla, ajo, sal y especias al gusto. Con eso se aderezan sopas, caldos y platos fuertes. Se le puede agregar chile serrano, partido o entero.
Y el pan… otra tradición leonesa profundamente arraigada. (Tiene su propio libro, pero viene a colación.) En León comemos pan a todas horas y hasta de postre.
Uno de los panes adoptados es la pucha: en forma de dona glaseada (el círculo es el amor eterno y el glaseado es la pureza de la novia). No es un pan leonés, sino de conventos —inventado por monjas en México o Morelia—, pero aquí se arraigó para los festejos. Primero en las bodas civiles: la familia de la novia da nieve de garrafa con puchas a la familia del novio… y juntas hacen una delicia.

Tan delicia es, que después no solo era en bodas, sino en bautizos y primeras comuniones.
Yo las comía en el negocio de Don Pepe, en el jardín del Barrio. Mientras vendía, ponía buenas rolas en su megáfono. Le gustaba mucho Carlos Santana…
Otros platillos a los que León les dio su sello: la cecina capeada, o el chorizo leonés, que no es carne molida en máquina, sino carne maciza en trozos, con condimentos y chiles que le dan ese color profundo.
Más allá de las guacamayas —fiesta crujiente de un mediodía leonés—, existe una geografía sagrada y gratificante, especialmente en las casas y comunidades. Una que no se grita en las calles, pero se susurra en los hogares. Ahí se cocina el amor, se perpetúa el cuidado, se nutre lo más íntimo: el alma familiar.
El libro, en el que también participaron investigadores y chefs de la Universidad de León, tiene una dedicatoria que lo resume todo:
“A las abuelas y madres que alimentaron con amor y confortaron el alma.”