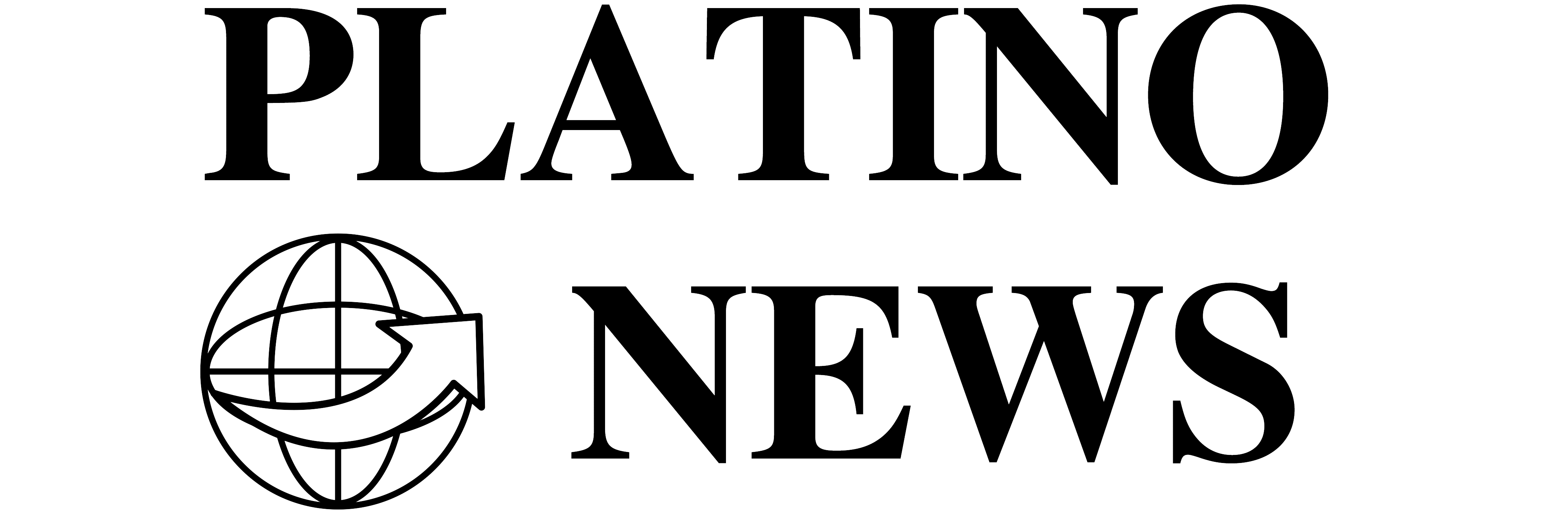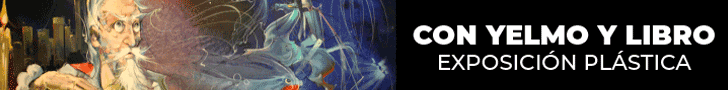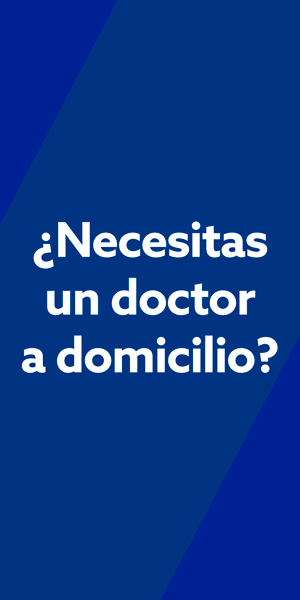Con vehemencia y pasión, acercándose al paroxismo —en el sentido extremo de los afectos y pasiones— Isabel observó el retocado rostro de su madre. Hizo guardia por unos segundos ante el cuerpo expuesto en el féretro. No soltó una lágrima, pero se llevó la mano a la boca para contener el suspiro de la angustia un momento y… para desencajar el aire: con arrestos de palabras.
Luego caminó por el pasillo, lleno de arreglos florales y coronas con mensajes —algunos sacados del Kuzari y del Zóhar: “No te olvidaremos Luna”; “Eres luz que no tiene noche”; “Una doncella que no tiene ojos y cuyo cuerpo se oculta”—. Había uno atrevido, que la propia María Luna dejó, como constancia de su paso por la diáspora del mundo —dicho a un poeta amigo de su esposo— para que apareciera aunado a su fotografía, si es que la casa mortuoria tenía una mampara digna —para exhibir su semejanza— a la entrada del recinto, y a la vista de todos “ella los mirara a los ojos” cuando acudieran a darle el último adiós.
A los asistentes se les dio una esquela, bien impresa —que también reprodujo uno de los diarios de la localidad a la mañana siguiente, y durante tres días consecutivos hasta completar el ciclo de nueve por el quebranto, con un poema que a Marialuna le gustó siempre y que describía uno de los rasgos más notables de sus señas de identidad—.
La benjamina de la familia Lanuza apresuró el paso para salir cuanto antes. No pudo más que acordarse de la vitalidad de su madre en los últimos días de su vida. Ella le insistía sobre marcar el destino cuanto antes.
—“A esta edad hija mía, hay que salir al encuentro del novio”.—.
Vino entonces una pausa, no muy prolongada, después de mirarse a los ojos, las dos mujeres, sin parpadear, en un intenso tira y afloja para ver quién conservaba más tiempo los ojos abiertos —en franca competencia— gritaban al unísono:
—“¡Salgamos!” —, y reían.
A cada paso, los recuerdos se amontonaban hasta fundirse con los aromas del lugar, para salir por los lagrimales de la chica. Por la mente de Isabel asomó un soplo venido del corazón: —“Bendito sea su recuerdo”—. Luego calló y un mareo llevó a su cuerpo a otra dimensión. Los cientos de segundos, antecedidos por las 21 horas y tantos minutos —que marcaron el inicio de la noche otoñal— transcurrían como surtidores que alzan sus canciones al cielo.
Al llegar a la puerta abatible del salón funerario se detuvo. Dio siete pasos y recargó su hombro izquierdo sobre la pared. Otra vez calló. Y el mareo se disipó.
El cántico de los grillos, anuncio en tierra adentro de la presencia de la luna en el firmamento, era lo único que escuchaba. Fulminante apareció el recuerdo del bezo. Los labios retocados, y expuestos, de sobremanera en el maquillado rostro de Marialuna.
Aquella boca era del agrado para Abraham Miguel Lanuza, Abu esposo y padre dedicado. Él, venido de la Patria peregrina donde el insolente arribo del dictador Francisco Franco al poder, resquebrajó el ánimo y la españolidad de la joven República para luego atosigar su cuerpo con la susodicha inspiración de que el tal Manolito Azaña es un engendro del demonio y un partido que no merece la doncella, tanto lo dañó.
Por eso fue un gran y eterno enamorado del país que lo recibió sin la complicación de ser un sin papeles junto con sus padres. Aquí nació su querida hermana Esther, aquí conoció a la mujer con la cual se casaría, María Luna con la que procreó tres hijas:
—“Mis tres Gracias”—, acostumbraba a llamarles.
Su padre, don Joel Lanuza, pudo sostener a su familia a través de la venta de ropa y otros enseres. Al paso de los años se asoció con el señor Nasser, venido de uno de los tantos pueblos del Levante, en el negocio de la madera. Ambos pudieron crecer su empresa en la región para luego disolver, con buenos dividendos, la sociedad anónima y formar parte de una empresa mundial que los absorbió y mantuvo como asociados (pero bien pagados).
Abraham Miguel forjó una vida clara y precisa que privilegió con la instrucción escolar: primera y segunda enseñanza, luego la media y superior para rematar en la especialidad de la ingeniería civil, y con una sutil incursión en la administración pública, sin dejar de lado un par de sus grandes pasiones: el dibujo y la lecto-escritura.
Ésta última la llevó hasta los extremos al disputar como joven universitario, en franca y ágil competencia, el premio de los Juegos Florales de Villasandino donde obtuvo un ‘accésit’ por su obra poética «Esnoga mía» (ediciones hojmá).
Su intrepidez en las letras le llevó a escribir también una intensa autobiografía (a sus 33 años) y un estudio ensayístico (intento fallido de “Tratado paraliterario” como le calificó E. Anderson Imbert en su momento) sobre ciertas apuntaciones histórico-literarias de Mariano Azuela, Renato Leduc y, Efrén Hernández en torno a la Revolución mexicana.
De la resuelta autobiografía (que su padre, don Joel, llamó jocosamente “antibiografía”), posterior a su publicación hecha por el mismo autor, hubo todos los intentos de los amigos de la familia Lanuza para que no llegara un ejemplar a la madre del convencido ingeniero.
Después de varios años pudo leerla a escondidas, con ayuda de una lupa y, de Josefa, la nana que le asistía —quien le sostuvo el compendio a la luz de una pequeña lámpara en la sala de estar, ya con el ocaso del día encima— algunos fragmentos que calificó de modestos opúsculos y lamentables figuraciones.
—“A este se le secó el cerebro. Pero no por leer tanto sino por no tener novia”.—dijo doña Lydia en su momento.
La nana Josefa, según su costumbre, sólo se persignó ante la declaración de la señora y lanzó un…
—¡Ay Lydia! No digas esas cosas. Son figuraciones tuyas.
—¡Qué figuraciones mías ni que nada! Son d’este ingrato. Mira que decir tantas estupideces sobre la utilidad de los labios en los besos… en el cuerpo, en…
Josefa siguió alterada y movió los brazos ágilmente y con más nerviosismo, porque no sabía a bien si santiguarse o repetir lo dicho: ¡Jesús mil veces! ¡Jesús mil veces!, gritó. Y logró arrancar de las manos de su señora el librillo de Abraham Miguel, para lanzarlo a la huerta en el patio trasero de la finca, donde algunos roedores de campo hicieron causa común con el escrito de las artes de la memoria.
En dicho capítulo, dedicado al escarceo de los besos, el joven Lanuza reprodujo unos versos que, según él, había encontrado en el cuarto de la hija del mayor agricultor de la zona, luego de tener cierto romance con ella y que tiempo después sería la esposa del gobernador del estado:
¡Bésame con los ojos!
¡Platícame con ellos la historia de tus ansias;
amemos sin dolor;
destruyamos el cruel acoplamiento
de las perversas bocas
que se estrujan y muerden… sin amor!
La primera estrofa llegó en su momento al rumbo sereno del corazón —según anotó líneas adelante Abraham Miguel— de la novia en turno. Seguida de la recitación de otro poema —improvisando versículos del xir xirim «cantar de los cantares» que le enseñó su mamá cuando fue niño y ya como “adulto”, a los 13 años, explicó su papá—. El roce de los labios seguido por el rubor los hizo olvidar la “culpa” pues era una auténtica historia de amor.
“Dame tu bezo aquí…”, dijo con acento español el joven Lanuza. Y le señaló la mejilla izquierda.
La joven le tomó las manos, gracias innúmeras, al hombre de sus sueños, para conducirlo al dulcísimo azul-pintado de azul de Chagall para reflejarlo en los ojos conversos de ultramar y bañar las almas en el secreto y en el silencio.
Lo que una leyente, como doña Lydia Rivas de Lanuza, no aprobó fue la rústica interpretación de un canto de cantos que, a su vez, su madre le enseñó cuando niña para que supiera diferenciar el estrujamiento de la soltura que muchos hacían el enamoramiento.
—“El alma de una buena mujer vale tanto como toda la tierra”—recordó el edicto de su madre e hizo una mueca al liberar las manos.
Por eso reprobó las figuraciones escritas por su hijo en el librillo de marras. Imaginó qué diría su madre, la abuela de éste, si viviera y si hubiera leído aquel libelo.
* * *
Isabel contempló la parte del azulado cielo chagalliano, con una parpadeante y notable estrella en el horizonte, que le permitió ver las ramas de la jacaranda rebosante de florcillas violáceas.
La luna hizo su viaje por la penumbra hasta la madrugada. Lo mismo el amigo poeta, al que saludó minutos atrás y agradeció el gesto de acompañarlos en tan grande dolor.
Ella, la chica, salió de su marasmo al sentir el roce de unos labios. Trastabilló contra la pared y los brazos de un hombre la sujetaron. Ella lo miró sorprendida. Con una sonrisa, seguida de un abrazo, no pudo más que agradecer la presencia de Juan Luis.
Transcurrieron dos horas desde que salió de la funeraria. Él llegaba, como siempre, en el momento conveniente.
Por la memoria de la hija menor de los Lanuza surcaron otras palabras de su madre:
—“Tres cosas producen amor: cultivar la mente, la modestia y la mansedumbre.”
De aquel nuevo letargo Juan Luis la sacó al preguntar detalles de la ceremonia fúnebre.
Isabel no dijo nada. Abrazó con más ahínco al chico. Éste aceptó el roce del cuerpo. Afable sintió el intenso calor que contrastaba con el fresco de la noche.
No pasaron más de cinco minutos de intercambio de humores cuando arribó la tía Esther con un cigarrillo mentolado en su boca. Juan Luis se apartó de Isabel. Ella lo sujetó de la mano.
Esther, sorprendida y molesta, acercó su mano derecha —con el cigarrillo entre los dedos índice y medio— para que Isabel le besara. La chica dócil, pero con altanería la contuvo con un saludo áspero. No estalló en rabia porque Juan Luis le apretó dos veces la mano.
Tía Esther no vio con simpatía el gesto de su sobrina menos a quien le acompañaba. Juan Luis saludó desconfiado. Esther hizo una mueca como agradecimiento. Separó a los novios, como un Moisés en el mar Rojo, unos cuantos pasos. La tomó del brazo y le dijo:
—¡Niña, niña! Debes huir de que tu imaginación te arrebate…—, y con un movimiento de cabeza señaló a Juan Luis quien cabizbajo escuchó la sentencia.
Esther soltó la mano de su sobrina. Se encaminó a la puerta de entrada para ir adonde los restos de su admirada cuñada yacían.
Isabel se volvió a Juan Luis. Se abrazaron. Los recuerdos no tardaron en cercar la mente del chico. Él la besó con ternura. Y arribó el recuerdo: olvido del presente, verdad del entretanto.