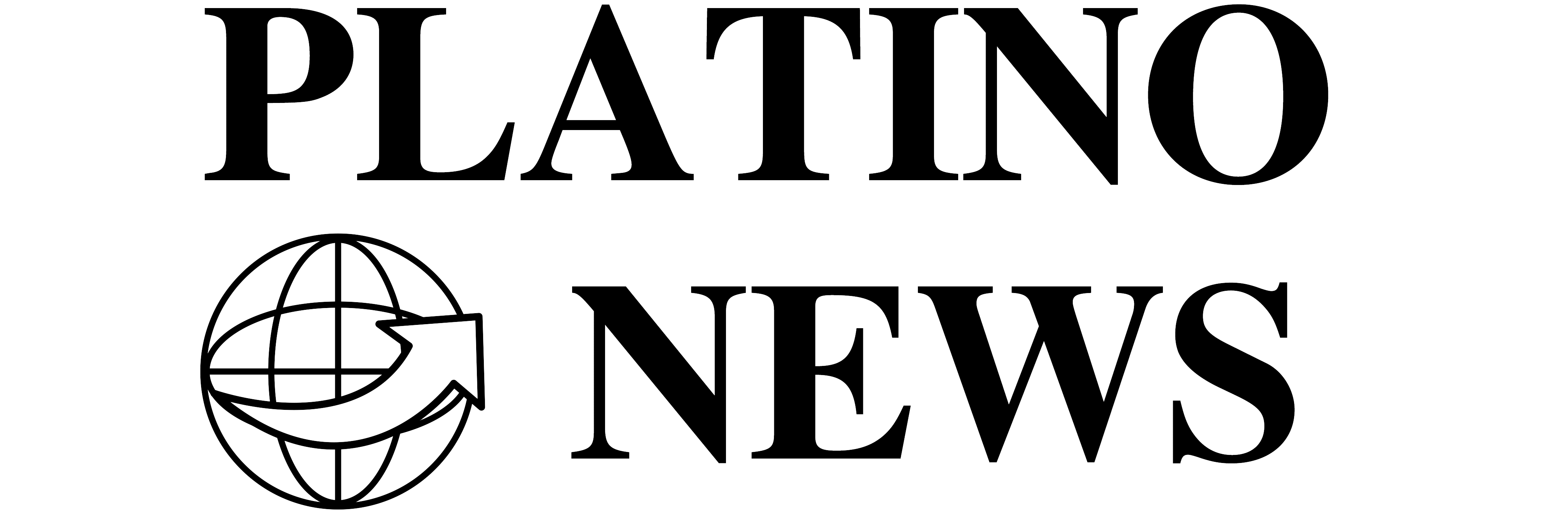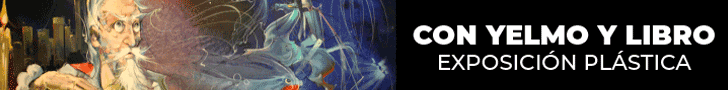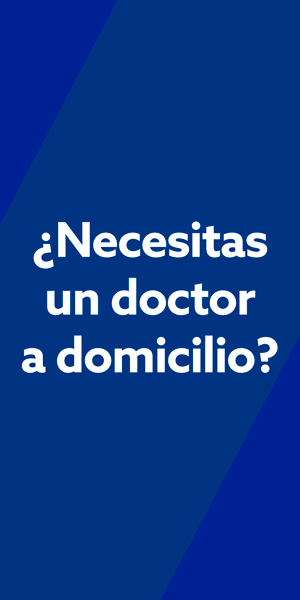León Guanajuato a 15 de marzo de 2021.-Al poeta municipal y rusticano le interesó tanto “el siglo” que por eso no tuvo personalidad para hacer carrera eclesiástica. Al menos así lo afirman las fuentes consignadas en Un corazón adicto: La vida de Ramón López Velarde (FCE, 1989) de Guillermo Sheridan donde da noticia de la renuncia al seminario por el devaneo que tuvo por Josefa de los Ríos, desde los ocho años, luego llamada Fuensanta: “fuente bendita” de donde emanan todas las lágrimas del mar.
Al paso del tiempo nos regaló una prosa, “Mi pecado” (1921, póstuma), donde apunta: “(…) el hambre física se trasladará a los planteles del espíritu, cambiando la temerosa legumbre en los gajos de la insaciable voluptuosidad. Por zurdo cálculo me acerqué a la segunda de las hijas de aquel notario. Desde la siniestra imparcialidad con que estoy mirándola, me confieso traidor, egoísta y necio. En las efemérides de mi flaqueza, es ella, en realidad, mi único pecado”.
Un amor imposible sin duda donde lanza su corazón con la ceguera desalmada con que los niños lanzan el trompo. Por supuesto el castigo vendrá con la cuerda en los dedos que le aprieta y por ende prolonga su martirio. Dicho martirio le da fuerzas para estar, primero en el Seminario en Zacatecas bajo la tutela del P. Domingo de la Trinidad Romero “un cura feo y miope que tenía la cara medio paralítica y usaba antiparras” (Sheridan, pp. 53-54) pero que era poeta y lector de los clásicos latinos y griegos, así como de los poetas “provincianos” como Ipandro Acaico el Obispo Ignacio Montes de Oca.
Luego fue admitido en el Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe (Aguascalientes, 1902) donde leyó más poesía (Darío, Nervo, Othón, Núñez de Arce, Rosas Moreno) para tener después unas vacaciones a su terruño provinciano (1905) donde besó las manos de su amor, Fuensanta, y a su regreso “comenzó a tener problemas con su religión o, más bien, con su vocación” (p.72).Pero en su Jerez natal el Padre Reveles conversó con él y no sólo se enteró de sus estudios en el seminario sino de su afición a la poesía. Allí “le contó sobre un poeta al que tenía por uno de los más originales: Amando J. de Alba, que no solo era buen poeta, sino que además era del rumbo y, por si fuera poco, había vivido en Jerez un par de años, cuando Ramón tenía unos siete u ocho” (pp. 73-74).
Además, le explicó que: “Amando pertenecía a los nuevos poetas que en México y en España estaban decididos a encontrar nuevos tonos y procedimientos poéticos a partir de algunos inusitados logros de ciertos poetas franceses y belgas” (p. 74). Después le dio la dirección de su amigo en Guadalajara para que le escribiera y acto final, le aconsejó como penitencia de confesión obedecer los impulsos reales de su corazón ante aquella deuda de amor.
En Aguascalientes, López Velarde estableció unos contratos de amistad que iban a durar para siempre con los artistas de la época (1905). En el Jardín de San Marcos acudía con aquel grupo “a tramitar lecturas, confidencias, proyectos; a requebrar muchachas y sacudirse la hemofilia poco a poco”. También iba al cinematógrafo y otras veces al teatro a ser testigo del espectáculo de las tiples de moda, relata Guillermo Sheridan.
La experiencia de vida, luego de su paso por el seminario, le dio sin duda otro ritmo a su diario cotidiano. El joven poeta pensó como buen Tristán en prepararse para la unión espiritual, a través del lenguaje, con la poesía. Pero, en su afán por pactar con la nueva poesía propone desde la revista Bohemio (1906) una singular composición “A Suiza” que firma como Ricardo Wencer Olivares donde apercibe un amanecer lleno de goces exclusivos: un reguero de colores/ en la clámide del lago.
Aunque la publicación desaparecería pronto, por los devaneos económicos de su director Enrique Fernández Ledesma, el jerezano secularizado tiene ya para sí un proyecto como escritor. Sabe de su función social: escudriña, expone, explica y acaso resuelve lo que esconde, como vida, sentimientos y acción humana, cada una de esas figuras, pues de otro modo la vida como ocurre carece de sentido (Usigli: 1967). En dicha búsqueda contribuyó mucho el padre Amando J. de Alba con quien tuvo un diálogo epistolar intenso aunado a la amistad fraternal de Eduardo J. Correa editor y poeta quien lo incluyó en publicaciones diversas.
Ya en San Luis Potosí, López Velarde le mandó al padre De Alba un poema: “Elogio a Fuensanta” (1908) donde recupera a aquella rosa de los ardores juveniles. Y vuelve a la imagen absoluta: “Las palmas de tus son ungidas/ por mí, que provocando tus asombros/ las beso en las ingratas despedidas”. El poema por supuesto no tiene ni tamborazos ni charamuscas. Al contrario, llega a una verdad que respira a diario su creador: nostalgia pura que busca, en y desde el lenguaje, cierta verbena de provincia.
Qué razón tiene Sheridan cuando apunta: “Ser poeta es darse cuenta de que hay algo que falta y de que hay algo que buscar. Y de que eso que falta y se busca sólo puede ser percibido y buscado desde la poesía, con la poesía y en la poesía”. No obstante, de “los aquelarres” que vivió el joven poeta, que no eran más que “encerronas en las que se entregaban al vicio de beberse un par de botellas de aguardiente de traspatio y a hablar de muchachas” (p. 91), siguió enamorado de otras jóvenes.
Esto es el preámbulo para el color negro que pronto vestiría López Velarde. “Fernández Ledesma dice que tenía un aspecto provinciano y ligeramente payo. Que era pulcro, educado y cortés. Todavía no se vestía de negro porque aún no se moría su padre” (p. 91).
Vendrá el luto entonces y, enseguida, el número 33, una pulmonía fulminante que se lo llevó en unos cuantos días. Anita Castillo estuvo con él en su lecho de muerte y besó santamente su cabeza.