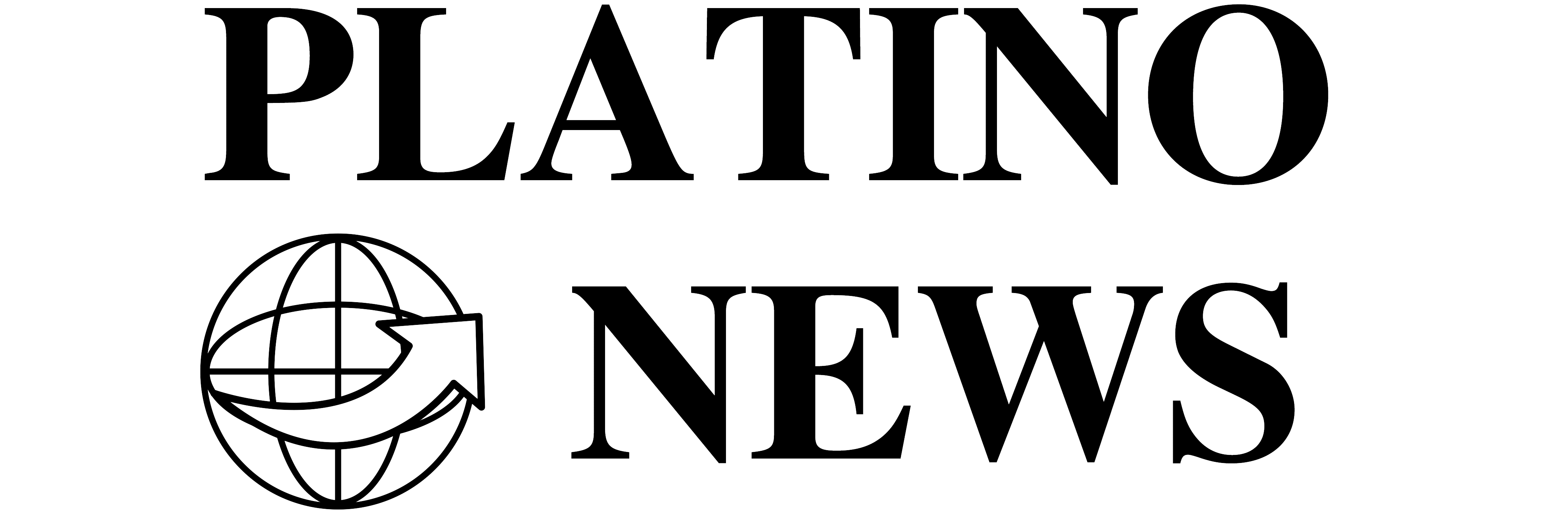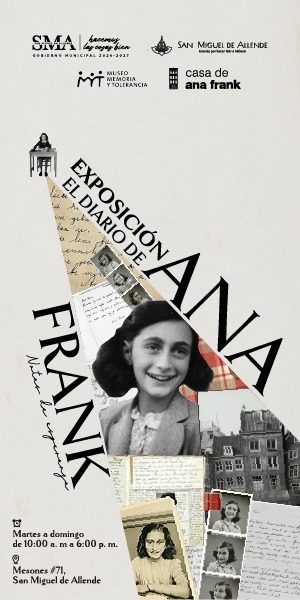―¿A qué hora parte su tren?
―A las ocho.
―¿Y no es muy temprano para estar aquí?
―No he comprado el abono.
―Pero han pasado cerca de cuarenta y tantos viajes y…―. No termina la frase cuando las sombras del ferrocarril atrapan a los durmientes de la vía de la estación de León. Entonces el ruido del acero se cierne al borde del camino como una calada al cigarro que uno de ellos tiene en la boca. Poco a poco el humo viaja hacia los pulmones y se instala por allá. Luego saca el revolvente y… hace lo propio el rumor de las ruedas del convoy que llega.
Son las siete y quince de la mañana y desde hace muchos años, para ser precisos desde 1853, cuando los hombres de la hebra no dejaban cables sueltos, la conversación de los dos hombres de leyenda se lleva a cabo a la misma hora y hasta el arribo del olvido.
―¡Está muy serio ahora!
―No. No lo estoy. Se equivoca.
―Lo menciono porque dejó de hablar usted pues el eco del tren…
―Tal vez. Pero… lo de los viajes…―. Tampoco concluye su argumento porque le parece ver el rostro de su mujer. Y a la par piensa en sus tres comidas hechas y después en los rezos y… más tarde en la ciudad a la que irá a saludar a sus mayores y a sus amigos.
Así que no tuvo más que continuar con la explicación del por qué no tiene el abono del tren para viajar aunado a las fábulas que les platica a sus hijos y ahora a su interlocutor. Éste, de apellido De Arreola y de nombre Juan, como el trueno distante atento escucha.
El otro, el señor de las leyendas, como rayo que vive solo, esparce su luz por el recinto de espera. Los fantasmas viandantes tienen por unos segundos reflejo serio y oscuro. Mientras, los despachadores del ferrocarril no paran en contar de prisa los abonos del bloc para habilitar la ventanilla de compra. Los dos hombres, luego de la conversación, se despiden.
El viajero por fin compra sus boletos. Y el otro cruza la gran vía. Busca su caballo y trepa al animal. El tren llega puntual. Son las siete horas y treintaicinco minutos de la mañana. Es el viaje 52 de la voluminosa máquina que no ve la hora de su jubilación.
Ambos personajes toman el camino del espejo de costumbres: uno, a la ciudad de los barrios acompañado de su esposa. El otro, al ejido de Pompa y tierras anexas. Entonces sobreviene el abordaje y el trío de personajes se pierde entre la bruma del tren y del año de 1883, es decir, en las páginas de los sucedidos de León.
El chiflido del silbato y el vetusto humo anuncian la partida de la locomotora y camarotes de fabricación inglesa. Luego, el grito del camarero: ¡Váaaaamonooos! Y ocurre, porque sólo así se es un leyente que piensa alto, siente hondo y habla claro, el cambio natural de página en el libro: de la impar 175 a la par 176 ―ésta en blanco― al principio del número 177 donde se puede leer: “El hombre que viaja a…”, y éste llega. Y pregunta con parsimonia:
―¿A qué hora parte su tren?
Y el fervor continúa…